Todos sabemos que el que se queja es porque le duele. Se trata de un principio básico para establecer cualquier comunicación pues otorga credibilidad a quien nos habla, incluso nos predispone a una mínima empatía puesto que dice sufrir. Pues bien, este principio, tan básico como evidente, está siendo puesto en cuestión por los nuevos pensadores de la política. Una de sus últimas expresiones apareció el pasado 1 de abril en el periódico El Correo bajo la firma de J.M. Ruiz Soroa. En el artículo “La felicidad política” sostiene que la radicalidad hace felices a quienes la practican, Mucho más que a los “corrientitos”, como se define el propio Ruiz Soroa, que viven con atonía su implicación en las cuestiones públicas. Al parecer, habría una complacencia del radical en su propia marginalidad. Se siente satisfecho de su originalidad contestataria, orgulloso de su exclusión del “mainstream” y, en último término, goza denunciando injusticias o profetizando catástrofes. Y todo esto lo dice Ruiz Soroa apoyándose en las “conclusiones científicas” de un estudio realizado por los politólogos Curini, Jou y Memoti que, al parecer, se basa en un muestreo de setenta mil personas.
Cuestionaré el carácter incontestable que la etiqueta “científico” otorga a ese estudio. En las ciencias sociales el baremo científico es siempre cuestionable, revisable y permanentemente revisado. Más aún si se trata de politología, sometida a presiones y sesgos de todo tipo, y maneja conceptos tan ambiguos como “moderación”, “radicalidad” o “felicidad”. A falta de mayor rigor epistemológico, conectaré este artículo con una línea de argumentación, creciente en los últimos años, que tiende a psiquiatrizar la política. Ya se nos está intentando convencer de que ser de derechas o de izquierdas no tiene que ver con el análisis y consecuente posicionamiento ante la situación social, sino que deriva directamente del carácter de cada cual. La realidad, con sus evidentes injusticias, la historia, con su largo listado de despropósitos, resultan irrelevantes frente al determinismo sicológico que rige nuestras vidas. Según esta teoría, los gobiernos, en lugar de fomentar la igualdad, procurar la justicia o velar por la transparencia deberían distribuir Prozac entre los descontentos. Ocurra lo que ocurra, no hay motivos para la protesta, sólo trastornos mentales y, por lo tanto, no hay responsabilidad política, sólo patologías individuales.
Apenas hace falta caricaturizar estos argumentos para imaginar al radical esperando impaciente las ruedas de prensa del consejo de ministros y, ante la aprobación de una ley caprichosamente considerada represiva, gritar: “Así, Mariano, así… Dame más… No pares, no pares…”. Todo, por supuesto, con la correspondiente escenografía de fusta y cuero. Porque lo que en este artículo se describe no es más que el esquema básico de la relación sadomasoquista. De hecho, concluye diciendo que los “gobiernos moderados” hacen más feliz al radical que otros gobiernos cercanos a su ideología. Naturalmente, no dice dónde termina la moderación y empieza la radicalidad, cómo se construyen los sentimientos de adhesión mayoritarios y cómo funcionan los mecanismos de exclusión. Y no falta bibliografía sobre ello (desde Platón a Bourdieu, desde Rousseau o a Adam Smith y Foucault). De una manera o de otra todos coinciden en señalar que no es el radical el que se agolpa en el extremo ideológico sino que le sitúan en él quienes tienen poder para delimitar el centro.
Acogiéndome a la hipersensibilidad reinante, podría considerar estos argumentos una ofensa a la memoria de mi padre. Se suicidó, entre otras cosas, por la frustración que le provocó el fracaso de sus luchas políticas. Y no sólo él. He visto a otros muchos combatientes antifascistas que sufrieron lo indecible en defensa de sus ideales, luchando contra Franco y contra Hitler. Vivieron y murieron entre la melancolía y la rabia, pudriéndose en la desesperación. ¿Hay que condenar al mero trastorno psíquico a los millones de rebeldes que en el mundo han sido? ¿Acaso la radicalidad de muchos de ellos, su empeño en desafiar las corrientes mayoritarias no ha hecho avanzar la ciencia, el arte y también la política?
No hace falta recurrir a fuentes tan dudosamente científicas. Basta con someter esta teoría a una sencilla prueba de campo. No hace falta ir muy lejos para encontrar mujeres “radicales” por querer conducir un vehículo, homosexuales despreciables por exhibir su condición, periodistas perseguidos por criticar la corrupción, ecologistas asesinados por denunciar la deforestación de su país… Y, sin salir de España, hagamos una encuesta a titiriteros, raperos, twiteros, cómicos, sindicalistas o simples manifestantes procesados, algunos condenados, por expresar su radicalidad. Se comprobará inmediatamente que, en el fondo y más allá de su aparente desgracia, no caben en sí de gozo.
La acelerada reducción del “mainstream” político en este país, hace que cada vez seamos más los que parezcamos, incluso seamos tratados como radicales. Y, desde luego, observar el incremento de la desigualdad, la pérdida de libertades, la indiferencia ante los refugiados, la impunidad de los corruptos y el auge de un pensamiento exculpador del poder nos provoca una profunda infelicidad. Aunque algunos no se lo crean.
Antonio Altarriba
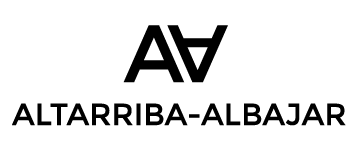
Comentarios recientes