
por Altarriba | Jun 6, 2018 | Comic, Noticias
Desde que su creador muriera en 1983, el mundo de Tintín ha quedado varado en una profunda nostalgia. Sus personajes no tienen proyectos, tan sólo recuerdos. Hasta su afán justiciero se ha debilitado. Sin la excitación del viaje, sin misterios que resolver, sin desafíos ni confrontaciones, sus días transcurren en una pasividad polvorienta. Ya no viven la aventura sino la desventura.
El capitán Haddock pasa las horas muertas en los sótanos de Moulinsart. Allí construye bajeles en miniatura que remata con un mascarón de proa en forma de unicornio. Una vez terminados, introduce una lista de improperios en su reducido casco. Fleta los barcos desde un pequeño astillero construido en la cloaca del castillo con la intención de que algún día lleguen al mar. Así logra paliar el abatimiento alcohólico… Así entretiene esa melancolía, más negra que las bodegas del Karaboudjian, que le hace desear el definitivo hundimiento… Así mata el tiempo a la espera de ser rescatado por el horizonte…
Milú disputa un reñido torneo de ajedrez con un enorme gato negro. Se juegan su aparición en el próximo episodio de la serie, en el caso de que algún día haya uno nuevo. Si el gato gana, sustituye a Milú como compañero de Tintín. Así que nuestro inteligente perro pone el mayor interés en salir victorioso. Con meticulosidad de foxterrier estudia cada jugada, incluso no duda en hacer trampas. Echa polvo de estrella lejana o humo de cigarro faraónico en los bigotes de su rival y, cuando este estornuda, cambia las piezas de sitio. Milú hace todo lo posible para que su contrincante no se apodere de ese tablero de viñetas donde, un álbum tras otro, se dirime el destino de su amo. Porque, aunque el propio Tintín no lo sepa, su suerte depende de que un gato negro no remplace a un perro blanco.
El profesor Tornasol no está sordo. Nunca lo ha estado. Sólo está sintonizado en otra longitud de onda. Su paraguas es, en realidad, una antena parabólica, su bocinilla un auricular inalámbrico y el péndulo un dial para buscar la emisora adecuada. A través de esta sofisticada tecnología, recibe conversaciones entre loros transistorizados, imágenes de buques hundidos filmadas por tiburones metálicos, gritos de espectros atrapados en bolas de cristal, monstruos nocturnos grabados por lechuzas insomnes, destellos de tesoros ocultos emitidos por un globo terráqueo… Así que no es que no oiga. Tornasol, simplemente, está a la escucha de otros mensajes. En otro mundo.
Todas las noches, antes de acostarse, Bianca Castafiore hace gárgaras con diamantes, se enjuaga con ristras de perlas y, finalizada su higiene bucal, escupe quilates. Por eso su voz es tan transparente, por eso su canto quiebra el cristal. Cuando le roban la esmeralda que le regaló el maharajá de Gopal, el aliento de la Castafiore pierde su olor a clorofila y sus cuerdas vocales se desafinan. El ruiseñor milanés se convierte entonces en papagayo del Caribe y ya no puede cantar las arias de Gounod, tan sólo gritar “¡cielos, mis joyas!”. Cuando la diva recupera sus piedras preciosas, la voz le vuelve nítida y vibrante y su aseo nocturno se llena de nuevo de borborigmos destellantes.

por Altarriba | Jun 6, 2018 | Noticias, Relato
La señora Verdurín amaba tanto las plantas que era estrictamente carnívora. Apenas condimentaba las carnes para no utilizar en sus guisos ningún vegetal. Naturalmente sabía que chuletas, asados y demás tajadas obtenían consistencia y sabor del forraje con el que el animal se había alimentado. Pero eso, lejos de hacerle reconsiderar su régimen, se lo confirmaba. Desde su punto de vista, ella no comía. Llevaba a cabo una venganza sistemática contra los herbívoros, unos bichos tan estúpidos que, insensibles ante la belleza gramínea, la ingerían como simple pasto.
La señora Verdurín no entendía el reciente afán protector por las especies animales mientras los numerosos problemas de las vegetales eran persistentemente ignorados. Las plantas se encontraban en la base de la cadena alimenticia, surgían directamente del corazón nutricio de la tierra, contenían un arsenal químico con las más diversas propiedades y además regulaban el equilibrio atmosférico. Sin mostrarles ninguna consideración, el resto de los seres vivos las devoraban, las utilizaban como lugar de anidamiento y las convertían en papel o en estanterías para el salón. Pero, más allá de cualquier argumentación ecológica, la Verdurín las apreciaba por su belleza. ¡Qué diversidad de colores, texturas, formas y olores! ¡Qué florido esplendor adornando la corteza terrestre! Estaba tan hortícolamente entusiasmada que no le cabía ninguna duda acerca de la superioridad del mundo vegetal sobre el animal. Es más, en un intento de emular el funcionamiento silvestre, se empapaba de agua y permanecía horas y horas plantada, siguiendo la trayectoria del sol, a la espera de que su cuerpo realizara la mayor de las funciones: la función clorofílica. Aunque nunca alcanzó la añorada metamorfosis, con el tiempo su piel adquirió un tono verdoso y en primavera las articulaciones se le cubrían de unos brotes purulentos que nunca llegaron a florecer.
La inesperada herencia de un tío, propietario de varios mataderos, le permitió comprar una pequeña isla tropical repleta de la más exótica vegetación. Se instaló en ella y durante los primeros meses gozó de una completa compenetración con el frondoso entorno. Pasaron los años y su pasión botánica aumentó hasta convertirse en auténtica locura. La señora Verdurín no soportaba que las plantas se marchitaran o que, siguiendo el ciclo natural, mudaran de aspecto. Quería retener todos los matices, perpetuar los distintos estados del más mínimo ejemplar porque, para ella, cada momento de la floración era un auténtico milagro. Así que emprendió una ambiciosa tarea de conservación. Con paciencia y la ayuda de unos cuan-tos especialistas se puso a elaborar un inmenso herbario que contendría, convenientemente clasificada, no sólo la diversidad de especies sino, hoja a hoja y brizna a brizna, toda la espléndida fertilidad de la isla.
Al final de sus días, la señora Verdurín, enjuta y reseca, había conseguido llevar a cabo su proyecto. Ordenado en cientos de volúmenes, su gigantesco herbario ocupaba las siete plantas de la lujosa mansión construida para el efecto. Ella, práctica-mente incapacitada, pasó el resto de su vida hojeando extasiada el resultado de tan ingente obra mientras al otro lado de los ventanales se extendía el territorio yermo, la superficie inmensamente desolada de la isla.
El caso Verdurín fue muy comentado por los científicos e incluso por los poetas. Desde entonces los botánicos recomiendan que sólo se realicen herbarios en dosis homeopáticas, las imprescindibles para conocer la flora, estimular la capacidad de observación y aprender a describir la inaprehensible riqueza de lo agreste. Los poetas, por su parte, advierten que, a pesar de lo que pueda parecer, las hojas de las plantas no se llevan bien con las hojas de los libros. Añaden que ni siquiera las más bellas palabras pueden atrapar el encanto de la naturaleza. Y aseguran que, en último-término, ellos también prefieren vivir un rato libres e inclasificables a permanecer planos, disecados y encuadernados por los siglos de los siglos.
Antonio Altarriba

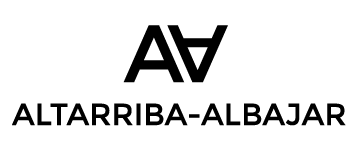

Comentarios recientes