Todo empezó con la postmodernidad. ¿O quizá terminó? En 1979 el filósofo francés Jean-François Lyotard publicaba La condición postmoderna, un librito que adquirió inesperada notoriedad. Un siglo después de que su compatriota, el poeta Arthur Rimbaud, proclamara “hay que ser absolutamente moderno”, Lyotard venía a enterrar una palabra sobre la que había cabalgado la idea de progreso y la confianza en una mejora constante de la humanidad. Ser moderno implicaba una voluntad de innovación, a menudo de transgresión, forjada en la Ilustración. Éramos, por fin, dueños de nuestro destino, sujetos -que no objetos- de la Historia. Se acabó la fatalidad, la predeterminación y hasta la providencia divina. Si luchábamos por ello, podíamos ser libres, iguales y fraternos. Plantábamos la semilla de lo que hoy se ha convertido en eslogan tan bello como vacío, “yes, we can”.
A la vista de los avances tecnológicos y del creciente poder de los medios de comunicación, Lyotard cuestionaba nuestra capacidad transformadora. El mundo ya se había hecho demasiado complejo como para controlar sus posibles derivas. Los relatos que proponían un camino perfectamente balizado hacia futuros paradisíacos pecaban de un voluntarismo ingenuo o, quizá, malévolo porque conducían al totalitarismo. A una economía postindustrial correspondía una cultura postmoderna. La ilusión de caminar hacia esperanzadores horizontes quedaba sustituida por una nueva resignación, ahora ya no ante poderes divinos, sino ante otros mucho más terrenales, pero igualmente inmutables.
En la calle la postmodernidad se vivió de manera más intranscendente. España adoptó el término con entusiasmo y en los años ochenta todos fuimos postmodernos. En nuestra inconsciencia histórica, con la democracia recién estrenada, creíamos que la postmodernidad consistía en apreciar el diseño, vestir americanas con hombreras, leer revistas en papel cuché o ver películas de Almodóvar. Entendíamos que ser postmoderno suponía, simplemente, pasarse de moderno y, como arrastrábamos el sambenito de país atrasado, nos apuntamos con absoluta entrega. Aquí “la condición postmoderna” tuvo más que ver con la moda que con la filosofía.
En seguida vinieron el post-marxismo, el post-estructuralismo y otros post menos rimbombantes. El fenómeno ha ido en aumento hasta el punto de que hoy colocamos un post para definir cualquier tendencia. Post-rock, post-humor post-abstracción, post-impresionismo, post-capitalismo, post-democracia… Hasta post-autonomía se ha acuñado en estos días de agitación territorial. Hemos llegado a pensar que “post” implica estar más allá, una suerte de superación del concepto al que se aplica. Sin embargo, ese sustrato de resignación que Lyotard atribuía a la postmodernidad se manifiesta en múltiples ámbitos con creciente claridad. Las vanguardias y sus programas rupturistas fueron la manifestación más representativa de la modernidad. Hoy la creación artística transita los caminos de la recontextualización, el apropiacionismo, el mix, el remake, la secuela, el vintage… Nada de innovación sino reutilización, con infinitas variantes, de referencias preexistentes.
Y así llegó el post probablemente más arrasador, la post-verdad. Comparte con otros posts la desvinculación del mundo real, el reconocimiento de unos límites insuperables y un sentimiento de abandono de la lucha, quizá de aceptación de la derrota. La post-verdad no sólo crea y difunde falsedades, también administra el foco para invisibilizar o dramatizar el hecho. No refleja lo ocurrido, fabrica un simulacro. Y, sobre todo, implica una renuncia al conocimiento. Consecuencia de la proliferación informativa, nos hemos acostumbrado a una relación interferida con la realidad. Las cosas existen en función de la cobertura mediática que reciben. Y también las personas. La vida depende, cada vez en mayor medida, de nuestra implantación en las redes sociales, del número de seguidores, de retweets, de inputs o de likes. Antes queríamos ser héroes, santos o, más pragmáticamente, ricos. Ahora queremos ser virales. En un efecto aparentemente paradójico, la comunicación ha venido a desbaratar el conocimiento. Así tenemos Universidades que enseñan el creacionismo, congresos que debaten sobre la tierra plana, corruptos presentándose como campeones de la legalidad… Ya nada es verdad ni mentira, todo depende de la cantidad de conexiones que cada cual controle.
Cuando McLuhan, hace más de medio siglo, sentenció aquello de que “el medio es el mensaje”, nos escandalizamos por la inestabilidad a la que quedaba sometido el contenido de toda comunicación. Hoy el medio es el acontecimiento, quizá el único acontecimiento. Lo crea, lo hace desaparecer, le da las dimensiones y el tono más conveniente. No en función de lo ocurrido sino de los intereses en juego. ¡Y pensar que Lyotard, antes de morir, renegó de los planteamientos contenidos en La condición postmoderna, que siempre consideró una obra menor…!
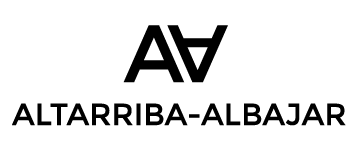

Comentarios recientes