Así escrita, en plural, forma un palíndromo, una palabra que se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda, una especie de capicúa verbal. Hasta su grafía parece decirnos que no tiene vuelta de hoja. Del derecho o del revés estamos “SoloS”. Aunque nos definamos como animales sociales, aunque hayamos hecho de la solidaridad, la amistad, la hospitalidad y de casi todas las formas de relación un valor supremo, en el fondo, allá en lo más oscuro de nuestra conciencia, estamos solos. Nacemos solos, morimos solos y, mientras vivimos, nuestra sociabilidad se sustenta en una superficial capa de hipocresía o, si se prefiere, de buena educación. Tras escrutinio autocrítico, los resortes de nuestro comportamiento se antojan cuestionables, incluso inconfesables. Así que no los contamos. A veces, incluso, ni siquiera nos los contamos. No comunicamos con sinceridad. Preferimos apuntamos a consignas que nos hagan aceptables para el grupo y para nosotros mismos. En esas condiciones, la compañía siempre resulta frágil y, en los momentos decisivos, con frecuencia decepciona.
Eso es, al menos, lo que muchos pensadores, siempre críticos con nuestra humana condición, han concluido, sin apenas variación, a lo largo de los siglos. Pero el sentimiento de soledad como fuente de melancolía, base de la angustia existencial, sólo se manifiesta en tiempos recientes. La poesía empieza a recoger sus ecos desolados en el siglo XIX, coincidiendo con la revolución industrial y la configuración de una sociedad urbana. Y lo hace con desgarrada insistencia. Tanta que la poesía se convierte, básicamente, en la expresión de una ausencia. Se diría que la aglomeración ciudadana, lejos de hacernos sentir acompañados, ahonda en nuestro esencial aislamiento. En la ciudad somos numerosos, pero anónimos, con la identidad confundida con la función. Vivimos solos en la multitud.
Se produce así una ecuación paradójica, cuantos más habitantes poblamos el planeta, cuanto más conectados estamos, más se extiende el sentimiento de soledad. Japón, máximo representante de la masificación tecnológica, suministra alguno de los más radicales ejemplos de vidas incomunicadas. Hace un par de décadas tuvimos las primeras noticias de los “hikikomori”, adolescentes encerrados en su habitación, únicamente interactivos a través de sus pantallas, asomándose apenas para recoger la comida que los padres les dejan en la puerta. El fenómeno no ha dejado de aumentar y ya no son sólo adolescentes. Una parte importante de la población adulta se ha sumado a la clausura.
Otra consecuencia del aislamiento nipón es lo que se conoce como “kodokushi”, la muerte en soledad. Cada vez son más frecuentes las personas que fallecen sin ninguna compañía y son encontradas días, a veces meses, después. Eso ha dado lugar a un próspero negocio de limpieza de “pisos sepulcro”, con estrictos protocolos de desinfección. Y todo ello va acompañado del incremento de las mascotas robots, de los bares con gatos o con geishas colegialas que proporcionan una compañía artificiosa, distante, pero sin sacudidas emocionales. También aumenta la sexualidad fetichista que explora las modalidades del placer solitario. El “burusera” o el “namasera”, compra y venta de bragas usadas, es, quizá, la práctica fetichista más conocida. En el país de la aglomeración y hasta del frecuente amontonamiento puedes viajar en el metro comprimido contra el cuerpo de otro, prácticamente respirando su aliento, y no tener ningún amigo, ni siquiera ningún cariño.
La epidemia de soledad no afecta sólo a los países orientales, tradicionalmente identificados con el trato distante, incluso con una gestión muy controlada del contacto físico. En Occidente también estamos afectados. El gobierno de Theresa May acaba de crear una Secretaría de Estado de la Soledad. Pretende combatir los problemas sociales, económicos o sanitarios que afectan a los más de nueve millones de británicos que viven en soledad. Hasta España, el país de la alegría, la familia y la pandilla está cada vez más afectada. Hay cuatro millones y medio de hogares unipersonales. Casi la mitad de ellos constituidos por personas mayores de sesenta y cinco años. Y ese es el único rasgo en el que nos diferenciamos de nuestro entorno. El porcentaje de jóvenes es mayor en Francia o en Gran Bretaña.
También aumentan por aquí las muertes en solitario. Podemos, incluso, presumir de un macabro récord. Hace unos meses fue encontrado en Culleredo (La Coruña) el cuerpo momificado de una mujer que llevaba siete años muerta. El casero descubrió el cuerpo cuando su cuenta quedó sin fondos para pagar el alquiler. También destacamos en esta triste crónica por los casos de muerte en servicios de urgencias. Al menos tres en los últimos meses. El más conocido fue el de Aurelia, muerta en una camilla de las urgencias del hospital de Úbeda tras trece horas de espera. Además de ser víctima de una clara negligencia, Aurelia recibió el rapapolvo de la Junta de Andalucía porque “no se puede ir solo a urgencias”.
La soledad se infiltra, va más allá del acompañamiento físico y afecta también a las complicidades intelectuales. En los últimos meses, por una razón o por otra, algunos de nuestros intelectuales han manifestado su soledad. Sánchez Ferlosio lo hizo con motivo de su noventa cumpleaños, aunque no sorprendió tratándose de un escritor siempre en los márgenes de la vida cultural y con fama de cascarrabias. Almudena Grandes, Fernando Trueba, hasta Jordi Évole se han unido al coro. Pero se trata aquí de la soledad a la que condena el arrinconamiento de las ideologías y del pensamiento crítico. Y quizá esa sea la peor, la que impide coincidir con alguien que comparta tus ideas. Es una soledad propiciada por una economía que nos prefiere aislado, “autónomos” siguiendo su jerga. Y desde esta perspectiva social, la soledad dificulta la movilización y nos hace más esclavos. El sentimiento personal de soledad puede acabar siendo fructífero, pero la soledad en la globalidad interconectada por el afán de beneficio nos deja indefencos.
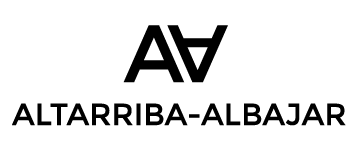

Comentarios recientes