
por Altarriba | Nov 14, 2018 | Opinión
Para saber el verdadero significado de una palabra no hay que consultar el diccionario sino averiguar quién manda. Lo dijo ya Lewis Carroll en su Alicia, un relato más realista de lo que a primera vista parece. Y, de una manera u otra, así ha sido a lo largo de la Historia. El poder ha acuñado moneda y léxico con similar insistencia. Como valores de intercambio sometidos a la aceptación del grupo, la economía y la semántica se convierten en ámbitos estratégicos de control. Para asentar la jerarquía que estructura una sociedad es necesario establecer, ante todo, “cuánto vale” y “qué significa”. Se necesita un acuerdo básico, una confianza compartida, una convención aceptada, a menudo impuesta, que garantice la correcta –o la más conveniente- circulación del dinero y del vocabulario.
Este control del significado implica, en primer lugar, acotar el espacio de lo innombrable. La religión se encarga de designar la blasfemia, máxima transgresión verbal, castigándola con condena moral, social y hasta con suplicio físico. En la medida en la que el poder ha buscado la sacralización y se ha legitimado mezclando lo terrenal y lo celestial, el hecho de cuestionar la autoridad ha constituido, al mismo tiempo, conspiración y sacrilegio. Con la creación de los estados modernos la terminología política se hace laica, pero no por eso se libera de la censura. Resulta sintomático que el cardenal Richelieu, artífice de una monarquía liberada de las limitaciones feudales de la Edad Media, creara en 1635 la primera Academia de la Lengua. Otros países siguieron el ejemplo y –admitámoslo- su misión nunca se ha limitado al mantenimiento de una supuesta pureza de la lengua. Tras la calificación de “correcto-incorrecto”, “culto-vulgar” se ocultan criterios más ideológicos que estrictamente lingüísticos.
Las revoluciones comunicativas de las últimas décadas permitieron soñar con el final de este monopolio del cuño semántico. Los medios de masas, irrumpiendo con fuerza en los años sesenta del pasado siglo, plantearon la posibilidad de circulación de significados más “populares”. El “feed.-back” impondrá su dictado y el control de las palabras acabará quedando en manos del público, se decía entonces. Internet y las redes sociales también fueron acogidas como la añorada democratización de la información. Al fin y al cabo, cada uno de nosotros íbamos a ser nuestra propia terminal. A estas alturas y a expensas de una improbable reversión de la tendencia, podemos comprobar lo ilusorio de estas expectativas. El flujo de acuñación del significado sigue circulando de arriba abajo. Es más, con la concentración de la información en unos pocos grupos mediáticos, con los estrictos protocolos impuestos en las redes sociales, con los sistemas de vigilancia en manos de servicios de inteligencia o cuerpos de seguridad la libertad de expresión queda aún más reducida que en tiempos de la imprenta.
El contexto resulta, pues, favorable a las estrategias de limitación de lo “decible”. Los ejemplos cunden por doquier y en España con vergonzosa implantación. Hemos sufrido, con continuidad apenas interrumpida desde el franquismo, una red mediática adscrita al poder político. De hecho, nos hemos acostumbrado a que radio-televisiones públicas estén al servicio del partido con mando en plaza. Por si fuera poco, numerosos medios privados, publicidad institucional interpuesta, acaban entregándose al significado oficial o, al menos, limitan sus críticas. Así, con la mayoría de las emisiones controladas, sólo falta castigar las desviaciones del locutor insumiso. Es lo que el PP hizo con la “ley mordaza”, de cuya derogación, de momento, ni hablamos. Y, para cerrar el círculo, las presiones ejercidas sobre la justicia buscan el control del “veredicto” que, etimológicamente, no es otra cosa que “el dicho verdadero”. El plan obedece a un diseño inteligente y a una voluntad firme de aplicación. Ignacio González lo explicaba en una de las conversaciones interceptadas en el caso Lezo, “si no cuentas con los medios y los jueces, estás perdido”.
Así hemos llegado a un punto en el que resulta menos delincuente el que roba que el que le llama ladrón. Nos vemos obligados a asumir un pasado en el que está penado bromear sobre figuras o símbolos del franquismo y prohibido enjuiciar sus crímenes. Nuestro horizonte expresivo se ha reducido hasta tal punto que resulta más ofensivo gritar “Franco asesino” que sufragar el mantenimiento de su mausoleo. Poco a poco nos hundimos en el error de discernimiento del que advierte el proverbio chino. “Cuando el sabio señala la luna, el estúpido mira el dedo.”
Tuvimos un ejemplo cuando el PP, acusado de corrupción, denunciaba el tono, los modales y hasta la vestimenta de los denunciantes. Más recientemente, el gobierno de Pedro Sánchez ha decidido no atender las declaraciones que acusan al rey emérito con la excusa de que vienen de las cloacas del Estado. Algunos, incluso, han lamentado la inutilidad de insistir en unos hechos por todos conocidos. En definitiva, ante el espectáculo de una luna llena de corrupción, hemos oído, ante todo, “pero qué dedo más feo y qué uña más sucia”. Todo indica que vivimos una nueva nomenclatura, en su acepción lingüística y no soviética, una dictadura nominalista que, cuanto más penaliza la palabra, más exime el acto.

por Altarriba | Nov 14, 2018 | Opinión
Suena a entrechocar de huesos y huele a cuerpo corrupto. Desde que el gobierno socialista planteó la exhumación del “caudillo”, matraca esquelética y tufo cadavérico infectan el debate nacional. Vuelven argumentos, actitudes, hasta gestos que algunos creían definitivamente enterrados. Como consecuencia, se resquebraja aún más el argumento de la “transición modélica” con el que se ha venido explicando la historia de una España moderna, finalmente liberada de siglos de opresión. En realidad, basta observar los últimos acontecimientos para comprobar que no es el cadáver de Franco el que se remueve en la tumba. Es el cuerpo o, mejor dicho, algunos cuerpos del franquismo los que están dando muestras de inesperada vitalidad.
El manifiesto de un millar de oficiales del ejército oponiéndose a la profanación de la tumba del que, al parecer, sigue siendo su “generalísimo” ha sido la expresión más clara de tantos y tan beligerantes muertos vivientes. Es verdad que la mayor parte de los firmantes están en la reserva, pero ningún oficial en activo ha condenado el manifiesto ni ha expresado la incompatibilidad de la obediencia constitucional con esa nostálgica concepción de la milicia, mucho menos con una visión tan distorsionada de nuestra historia. Quizá sea porque la raíz fascista mantiene inaceptable vigencia en un ámbito que fue el principal apoyo del Régimen. Además, esto ocurre después de que se hayan celebrado homenajes a Tejero en los cuarteles, de que grupos de legionarios se hayan manifestado contra la eliminación de Millán Astray del callejero y de que sentencias de tribunales militares hayan chocado nuestra actual concepción del derecho. Sin olvidar, por supuesto, el trato sufrido por mujeres soldado o las consecuencias tras presentar quejas por el comportamiento machista de algún superior.
Policía, guardia civil y otros cuerpos de seguridad tampoco presentan un historial impecable en lo que a comportamientos democráticos se refiere. Conocíamos las fotos de guardias civiles posando ante la estatua de Franco en Melilla, nos sorprendimos con los contenidos filo-fascistas del chat de la policía madrileña en el que se amenazaba de muerte a la alcaldesa Carmena. Pero las cosas han ido más lejos en las últimas semanas. La invitación de Billy el Niño a un vino de honor por el comisario Mariscal de Gante o la presentación de un libro sobre ética policial por Juan Cotino, imputado reincidente, se antojan un desafío, quizá una demostración de que no van a cesar los agravios. Y el jefe superior de la policía de Navarra ha dimitido tras descubrirse que utilizaba una cuenta de twiter para insultar a independentistas y políticos de izquierdas. Hasta hemos visto a policías manifestándose por la unidad patria o cargando al grito de “¡viva España!”. Todo ello mientras se mantiene vigente la ley mordaza y las ventajas judiciales que amparan actuaciones y testimonios policiales.
La magistratura tampoco pasa por sus mejores momentos. A sentencias como la de “la manada” han venido a unirse intervenciones descalificatorias de jueces y fiscales contra quienes acudían a la justicia como víctimas. Los varapalos del Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo a sentencias de nuestros tribunales, el cuestionamiento de jueces belgas y alemanes a la instrucción de Pablo Llarena de la “rebelión catalana” o la ingerencia de Carlos Lesmes en la sentencia del supremo sobre los impuestos hipotecarios no contribuyen a la buena imagen de la institución. Todo ello viene rematado por la reciente recriminación del Consejo de Europa por no haber puesto en marcha las medidas recomendadas para garantizar la independencia de la justicia.
No se puede terminar este repaso por los efluvios de la tumba franquista sin mencionar el papel de la Iglesia. No sólo porque, vía Vaticano o vía Conferencia Episcopal, sigue sin revelar si se prestará a acoger en la catedral de Madrid los restos del dictador, sino porque en ningún momento ha pedido perdón ni siquiera ha cuestionado el papel que desempeñó durante la guerra civil y en los años más oscuros de la represión. Proclamó cruzada el alzamiento de Franco, no cuestionó el lema que le convertía en caudillo por la gracia de Dios y, a pesar de sus crímenes, le dio amparo bajo palio, presentándolo como católico ejemplar.
Tras meses de pútrido debate, todavía no sabemos cuándo saldrá “la momia del abuelo” del Valle de los Caídos, pero los últimos acontecimientos dejan claro que los que fueran pilares fundamentales de su régimen tienen dificultades para encajar con los valores democráticos. Al final de su mandato y para garantizar a los suyos la continuidad de sus privilegios, Franco pronunció la famosa frase de “todo queda atado y bien atado”. Entonces los españoles la repetíamos como motivo de broma más que de miedo. Cincuenta años después, parece que tenía más fundamento del que creíamos y que, de alguna manera, consiguió frenar el curso de la Historia. Así que podría ocurrir que, en estos tiempos de retorno al autoritarismo, entremos en las nuevas formas de fascismo sin haber llegado a desprendernos del viejo.
Y aún habría que añadir el mantenimiento del ducado de Franco, la pervivencia legal de su Fundación o las negativas de alcaldes a introducir cambios en la toponimia caudillista. Todo indica que, después de tanta profesión de fe democrática y de tanta invocación constitucional, mantenemos la misma actitud amedrentada ante las formas virulentas de poder. Preferimos no enojar a la bestia en lugar de afrontarla. Y la bestia no puede ser más nociva ni más fácilmente identificable. Promueve la lealtad al superior en lugar del mérito individual, la uniformidad en lugar de la diferencia, la adhesión emocional en lugar del cuestionamiento racional, el respeto al símbolo en lugar del debate ético, el deber en lugar del querer… Con crueldad a menudo asesina, elimina toda alternativa: o adhesión o represión, o fervor o terror… Disfruta creando enemigos que canalicen el odio colectivo y, una vez creados, hace constante exhibición de fuerza contra ellos. Organiza desfiles, compactos, marciales, que disfrazan la violencia de valentía o de patriotismo. Como bien decía Unamuno, prefieren vencer (resolución radical de cualquier conflicto) a convencer (acuerdo provisional y siempre cuestionable). No, no se puede poner una vela a la democracia y otra al fascismo. La democracia exige la condena enérgica y constante de las ideologías que la niegan y que merecen permanecer enterradas para siempre bajo la losa anónima de la ignominia.

por Altarriba | Ago 9, 2018 | Noticias, Opinión
Cuando, tras largo asedio, los turcos entraron en Constantinopla (1453), encontraron a parte de la población sumida en un apasionante debate sobre el sexo de los ángeles. Estaban tan enfrascados que apenas repararon en la violencia de los invasores pasando la ciudad a sangre y fuego. La anécdota, falsa como muchas de las que adornan la historia, quiere ser un ejemplo de cómo una distracción estúpida hace que olvidemos realidades perentorias. “Discutir sobre el sexo de los ángeles” ha quedado como expresión alusiva a la actividad intelectual inútil, incluso enajenadora. Y es cierto que el acontecimiento era importante. La caída de Constantinopla marca el comienzo de la era moderna. Pero no es menos cierto que la tradición teológica constituía el fundamento político del Imperio de Oriente, reafirmado ideológicamente por su cisma religioso con Roma. Por eso caían con frecuencia en estos “bizantinismos”, que no eran sino argumentarios tan sutiles como enrevesados para zanjar cuestiones doctrinales.
Aunque hoy parezca ridículo, el debate sobre el sexo de los ángeles revestía gran transcendencia. El cristianismo hilaba muy fino a la hora de establecer sus dogmas. Los desacuerdos sobre la naturaleza divina de la Santísima Trinidad, sobre la virginidad de María o sobre el valor de los sacramentos podían ser motivo de persecución, excomunión, incluso guerra. La vida espiritual estaba tan tasada como la terrenal, cada pecado tenía su pena o su indulgencia absolutoria. Y los ángeles estaban organizados en nueve órdenes perfectamente jerarquizados, ángeles, serafines, querubines, tronos, dominaciones, virtudes, potestades, principados, arcángeles… Saber si se reproducían entre ellos y, por lo tanto, se dividían en varones y hembras o si habían sido todos creados por Dios y carecían de sexo, no era baladí.
Las discrepancias sobre la inmaculada concepción de María provocaron el cisma ortodoxo, los poderes absolutorios de la Iglesia el cisma protestante. También tuvieron origen doctrinal las guerras de religión o la de los treinta años, que enfrentaron a los europeos en los siglos XVI y XVII. La normativa era tan rigurosa que marcaba la vida política, social y personal. El Limbo para los inocentes que no habían sido bautizados, el Purgatorio para los pecadores de baja intensidad, el Infierno para los irrecuperables… Pecados veniales, mortales, capitales con penitencias ajustadas a cada uno de ellos… Esta precisión condenatoria, en vigor hasta hace unas décadas, choca con la ambigüedad actualmente reinante.
Bergoglio, al poco de ocupar la silla de San Pedro, declaró que el infierno no es un lugar real sino una metáfora. Hace unos meses añadió que el diablo tiene aspecto humano. Estos mensajes contradicen la numerosa iconografía que se complace en las descripciones del averno y sus monstruosos demonios. Así las cosas, ¿podemos hacernos una idea clara de lo que nos espera en el más allá? Las penas eternas y crueles nos resultan incompatibles con una ética que ni siquiera admite la prisión permanente revisable. Y eso plantea la duda que ya manifestara Voltaire, “¿somos los humanos más misericordiosos que el propio Dios?”
Sin embargo, beatificaciones y canonizaciones siguen produciéndose a buen ritmo. ¿Significa que el Paraíso sí es un lugar concreto? ¿Puede haber cielo si no hay infierno? ¿Existe el Purgatorio? Dogmas, antaño incuestionables, se diluyen en la imprecisión pastoral. ¿Sigue siendo infalible el Papa? ¿El ministerio de Dios tiene que ser exclusivamente masculino? ¿El feminismo es un gol que el diablo ha colado a las mujeres (obispo Munilla) o la Virgen María haría huelga el 8 de marzo (cardenal Osoro)? ¿Siguen excomulgados los divorciados? Esta última cuestión ha hecho que los cardenales Burke y Brandmuller, representantes de la Iglesia más conservadora, acusen a Francisco de hereje y planteen la posibilidad de un cisma.
Los católicos ya no pueden asegurar la pervivencia de dogmas que hasta hace poco asumían con exaltación mística. Las religiones se basan en la aceptación de verdades indiscutibles, creencias que otorgan cohesión al grupo de fieles, “la comunión de la Iglesia”. Los actuales conocimientos científicos, las dinámicas sociales, la nueva moral dificultan la adhesión a unos principios anacrónicos. De ahí viene la necesidad de renovación que encabeza Francisco y su alejamiento de creencias asentadas durante siglos. Pero, vaciada de dogma, la religión se queda en mera liturgia, tradición sin verdadera fe, casi folclore. En estas condiciones, el cumplimiento con el rito sólo sirve para suplir la auténtica experiencia religiosa y para difuminar la línea, a menudo inquisitorial, que separa el bien del mal. La Iglesia opta por seguir siendo influyente, pero renunciando a ser convincente.
El carácter andrógino de los ángeles podría permitir que la Iglesia se planteara cuestiones de género, tan importantes en la sociedad actual. ¿No podrían formar parte de un colectivo LGTBI espiritual? Pero el mito fundacional, profundamente anclado en la tradición, carece ya de recorrido. Así que nos quedan pocas posibilidades de reengancharnos al debate sobre el sexo de los ángeles. Aunque ataquen los turcos.

por Altarriba | Ago 9, 2018 | Noticias, Opinión
Cuando Cyrano de Bergerac llega al sol, descubre que está poblado por pájaros. Son seres sumamente inteligentes que miran con recelo a ese bípedo desplumado. Les resulta feo, torpe y no sabe volar. No obstante, la urraca, que ejerce de anfitriona, decide presentarle a la Asamblea. Cyrano, inmediatamente, se inclina ante el águila. El gesto sorprende a todos. Cyrano explica que sólo intenta ser cortés, por eso se postra ante su rey. La urraca le saca de su error y le dice que nunca se les ocurriría nombrar rey a alguien que destaque por su fiereza. Prefieren que les gobierne un ave de carácter pacífico. Por eso tienen a una paloma como reina. Además, le otorgan un breve mandato. Todas las semanas la someten a juicio y, si algún pájaro está descontento con sus decisiones, pueden condenarla a muerte.
El viaje a los imperios del Sol se publica en Francia en 1662 y, junto con El viaje a los imperios de la Luna (1657) constituyen un díptico que hace de Cyrano precursor de la ciencia ficción. Siguiendo un planteamiento que este género utilizará con frecuencia, se sirve del viaje a otros mundos para criticar la situación en este. Y lo hace en un momento en el que Francia instaura un régimen absolutista, con Luis XIV en el trono y una simbología solar, de águilas, leones y astros rutilantes copando la heráldica nacional. Cyrano de Bergerac, con un par de narices, desafió el poder y sentó las bases de un librepensamiento que desembocaría en la Ilustración.
El águila ha sido símbolo de poder romano, napoleónico, nazi, franquista, norteamericano… El león del persa, castellano, británico, holandés, sueco, escocés… Todavía hoy forman parte de escudos, blasones, banderas de los estados modernos, revelando que, en nuestro imaginario político, seguimos asociando la administración del Estado con la fuerza, incluso con la crueldad. Podía justificarse esta vinculación en tiempos de poder autoritario, con gobernantes que no tenían más legitimidad que el linaje y las armas con que lo defendían. Mandaba el más fuerte o el que mayores fuerzas pudiera concitar. Pero, una vez conquistada la democracia, con mandatarios elegidos por los ciudadanos, toda simbología de la fuerza debería haber desaparecido. Es más, tendría que haber sido sustituida por representaciones sublimadas de la sabiduría, la compasión, la capacidad de diálogo, la honestidad y, aunque el término resulte extraño en el ámbito de la gestión pública, la bondad.
Sin embargo, seguimos enarbolando los mismos belicosos símbolos que en el Antiguo Régimen. ¿Apego a las tradiciones o mantenimiento disimulado de los mismos resortes coercitivos? Nadie puede negar que los mayores criminales de la historia han ocupado puestos de relevancia. Ningún asesino a título personal ha podido batir las cifras de víctimas alcanzadas por los tiranos. Faraones, emperadores, señores feudales, reyes o dictadores son responsables de ejecuciones, purgas, genocidios y, por supuesto, guerras. Todavía hoy abundan los jefes de Estado que se mantienen sobre una pila de cadáveres, Obiang, Kim Jong Sun, Rodrigo Duterte, Al Assad, Daniel Ortega, Salman Abdulaziz… Y aunque no tengan detrás ríos de sangre, la violencia, al menos la arbitrariedad o la corrupción reinan en el panorama gubernamental. Berlusconi, Sarkozy, Erdogan, Viktor Orbán, Cristina de Kirchner, Salinas de Gortari, Buteflika, Michel Temer, Bush, Tony Blair, Maduro, Fidel Castro son sólo unos pocos de la larga lista de acusados de delitos penales o contra los derechos humanos. Y así llegamos a una actualidad dominada por machos alfa como Trump, Putin o Xin Ping. En el otro lado de la balanza, para encontrar figuras de paz, hay que remontarse a Gandhi, Mandela… y poco más.
El hecho de que abunden las personalidades marcadas por la agresividad y la falta de escrúpulos viene a demostrar que los comportamientos políticos no son un mero reflejo de los que encontramos en la sociedad. El porcentaje de actitudes de dominación aumenta notablemente en las áreas cercanas al poder. Ahí se agolpan quienes buscan mando, privilegio y posición en la jerarquía. Los partidos drenan a los más ambiciosos que, con escasas exigencias morales, dejan claro que no están ahí para servir sino para mandar.
En ese sentido los políticos obedecen al mismo perfil que una buena parte de la “clase dirigente”. Existe una psicopatología del ejecutivo, ampliamente estudiada, que se caracteriza por la falta de empatía. En la actual dinámica económica los beneficios empresariales están por encima de cualquier otra consideración. La salud de trabajadores o consumidores queda comprometida por la despiadada competitividad del mercado. Motores que contaminan, alimentos insanos, medicamentos que no curan, bancos que estafan, datos personales en venta… El número de corporaciones de escasa fiabilidad aumenta y sus estrategias se hacen progresivamente opacas. Sólo los “psicócratas” progresan en este mundo de águilas. Es el término que viene a unir, casi indefectiblemente, al psicópata con el poder. Así que, en estos tiempos de cambio político, aceptemos que no nos va a gobernar una paloma y mucho menos un mirlo blanco. Esperemos, al menos, que no sean aves rapaces ni carroñeras.

por Altarriba | Abr 5, 2018 | Noticias, Opinión
Todo empezó con la postmodernidad. ¿O quizá terminó? En 1979 el filósofo francés Jean-François Lyotard publicaba La condición postmoderna, un librito que adquirió inesperada notoriedad. Un siglo después de que su compatriota, el poeta Arthur Rimbaud, proclamara “hay que ser absolutamente moderno”, Lyotard venía a enterrar una palabra sobre la que había cabalgado la idea de progreso y la confianza en una mejora constante de la humanidad. Ser moderno implicaba una voluntad de innovación, a menudo de transgresión, forjada en la Ilustración. Éramos, por fin, dueños de nuestro destino, sujetos -que no objetos- de la Historia. Se acabó la fatalidad, la predeterminación y hasta la providencia divina. Si luchábamos por ello, podíamos ser libres, iguales y fraternos. Plantábamos la semilla de lo que hoy se ha convertido en eslogan tan bello como vacío, “yes, we can”.
A la vista de los avances tecnológicos y del creciente poder de los medios de comunicación, Lyotard cuestionaba nuestra capacidad transformadora. El mundo ya se había hecho demasiado complejo como para controlar sus posibles derivas. Los relatos que proponían un camino perfectamente balizado hacia futuros paradisíacos pecaban de un voluntarismo ingenuo o, quizá, malévolo porque conducían al totalitarismo. A una economía postindustrial correspondía una cultura postmoderna. La ilusión de caminar hacia esperanzadores horizontes quedaba sustituida por una nueva resignación, ahora ya no ante poderes divinos, sino ante otros mucho más terrenales, pero igualmente inmutables.
En la calle la postmodernidad se vivió de manera más intranscendente. España adoptó el término con entusiasmo y en los años ochenta todos fuimos postmodernos. En nuestra inconsciencia histórica, con la democracia recién estrenada, creíamos que la postmodernidad consistía en apreciar el diseño, vestir americanas con hombreras, leer revistas en papel cuché o ver películas de Almodóvar. Entendíamos que ser postmoderno suponía, simplemente, pasarse de moderno y, como arrastrábamos el sambenito de país atrasado, nos apuntamos con absoluta entrega. Aquí “la condición postmoderna” tuvo más que ver con la moda que con la filosofía.
En seguida vinieron el post-marxismo, el post-estructuralismo y otros post menos rimbombantes. El fenómeno ha ido en aumento hasta el punto de que hoy colocamos un post para definir cualquier tendencia. Post-rock, post-humor post-abstracción, post-impresionismo, post-capitalismo, post-democracia… Hasta post-autonomía se ha acuñado en estos días de agitación territorial. Hemos llegado a pensar que “post” implica estar más allá, una suerte de superación del concepto al que se aplica. Sin embargo, ese sustrato de resignación que Lyotard atribuía a la postmodernidad se manifiesta en múltiples ámbitos con creciente claridad. Las vanguardias y sus programas rupturistas fueron la manifestación más representativa de la modernidad. Hoy la creación artística transita los caminos de la recontextualización, el apropiacionismo, el mix, el remake, la secuela, el vintage… Nada de innovación sino reutilización, con infinitas variantes, de referencias preexistentes.
Y así llegó el post probablemente más arrasador, la post-verdad. Comparte con otros posts la desvinculación del mundo real, el reconocimiento de unos límites insuperables y un sentimiento de abandono de la lucha, quizá de aceptación de la derrota. La post-verdad no sólo crea y difunde falsedades, también administra el foco para invisibilizar o dramatizar el hecho. No refleja lo ocurrido, fabrica un simulacro. Y, sobre todo, implica una renuncia al conocimiento. Consecuencia de la proliferación informativa, nos hemos acostumbrado a una relación interferida con la realidad. Las cosas existen en función de la cobertura mediática que reciben. Y también las personas. La vida depende, cada vez en mayor medida, de nuestra implantación en las redes sociales, del número de seguidores, de retweets, de inputs o de likes. Antes queríamos ser héroes, santos o, más pragmáticamente, ricos. Ahora queremos ser virales. En un efecto aparentemente paradójico, la comunicación ha venido a desbaratar el conocimiento. Así tenemos Universidades que enseñan el creacionismo, congresos que debaten sobre la tierra plana, corruptos presentándose como campeones de la legalidad… Ya nada es verdad ni mentira, todo depende de la cantidad de conexiones que cada cual controle.
Cuando McLuhan, hace más de medio siglo, sentenció aquello de que “el medio es el mensaje”, nos escandalizamos por la inestabilidad a la que quedaba sometido el contenido de toda comunicación. Hoy el medio es el acontecimiento, quizá el único acontecimiento. Lo crea, lo hace desaparecer, le da las dimensiones y el tono más conveniente. No en función de lo ocurrido sino de los intereses en juego. ¡Y pensar que Lyotard, antes de morir, renegó de los planteamientos contenidos en La condición postmoderna, que siempre consideró una obra menor…!

por Altarriba | Abr 5, 2018 | Noticias, Opinión
Así escrita, en plural, forma un palíndromo, una palabra que se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda, una especie de capicúa verbal. Hasta su grafía parece decirnos que no tiene vuelta de hoja. Del derecho o del revés estamos “SoloS”. Aunque nos definamos como animales sociales, aunque hayamos hecho de la solidaridad, la amistad, la hospitalidad y de casi todas las formas de relación un valor supremo, en el fondo, allá en lo más oscuro de nuestra conciencia, estamos solos. Nacemos solos, morimos solos y, mientras vivimos, nuestra sociabilidad se sustenta en una superficial capa de hipocresía o, si se prefiere, de buena educación. Tras escrutinio autocrítico, los resortes de nuestro comportamiento se antojan cuestionables, incluso inconfesables. Así que no los contamos. A veces, incluso, ni siquiera nos los contamos. No comunicamos con sinceridad. Preferimos apuntamos a consignas que nos hagan aceptables para el grupo y para nosotros mismos. En esas condiciones, la compañía siempre resulta frágil y, en los momentos decisivos, con frecuencia decepciona.
Eso es, al menos, lo que muchos pensadores, siempre críticos con nuestra humana condición, han concluido, sin apenas variación, a lo largo de los siglos. Pero el sentimiento de soledad como fuente de melancolía, base de la angustia existencial, sólo se manifiesta en tiempos recientes. La poesía empieza a recoger sus ecos desolados en el siglo XIX, coincidiendo con la revolución industrial y la configuración de una sociedad urbana. Y lo hace con desgarrada insistencia. Tanta que la poesía se convierte, básicamente, en la expresión de una ausencia. Se diría que la aglomeración ciudadana, lejos de hacernos sentir acompañados, ahonda en nuestro esencial aislamiento. En la ciudad somos numerosos, pero anónimos, con la identidad confundida con la función. Vivimos solos en la multitud.
Se produce así una ecuación paradójica, cuantos más habitantes poblamos el planeta, cuanto más conectados estamos, más se extiende el sentimiento de soledad. Japón, máximo representante de la masificación tecnológica, suministra alguno de los más radicales ejemplos de vidas incomunicadas. Hace un par de décadas tuvimos las primeras noticias de los “hikikomori”, adolescentes encerrados en su habitación, únicamente interactivos a través de sus pantallas, asomándose apenas para recoger la comida que los padres les dejan en la puerta. El fenómeno no ha dejado de aumentar y ya no son sólo adolescentes. Una parte importante de la población adulta se ha sumado a la clausura.
Otra consecuencia del aislamiento nipón es lo que se conoce como “kodokushi”, la muerte en soledad. Cada vez son más frecuentes las personas que fallecen sin ninguna compañía y son encontradas días, a veces meses, después. Eso ha dado lugar a un próspero negocio de limpieza de “pisos sepulcro”, con estrictos protocolos de desinfección. Y todo ello va acompañado del incremento de las mascotas robots, de los bares con gatos o con geishas colegialas que proporcionan una compañía artificiosa, distante, pero sin sacudidas emocionales. También aumenta la sexualidad fetichista que explora las modalidades del placer solitario. El “burusera” o el “namasera”, compra y venta de bragas usadas, es, quizá, la práctica fetichista más conocida. En el país de la aglomeración y hasta del frecuente amontonamiento puedes viajar en el metro comprimido contra el cuerpo de otro, prácticamente respirando su aliento, y no tener ningún amigo, ni siquiera ningún cariño.
La epidemia de soledad no afecta sólo a los países orientales, tradicionalmente identificados con el trato distante, incluso con una gestión muy controlada del contacto físico. En Occidente también estamos afectados. El gobierno de Theresa May acaba de crear una Secretaría de Estado de la Soledad. Pretende combatir los problemas sociales, económicos o sanitarios que afectan a los más de nueve millones de británicos que viven en soledad. Hasta España, el país de la alegría, la familia y la pandilla está cada vez más afectada. Hay cuatro millones y medio de hogares unipersonales. Casi la mitad de ellos constituidos por personas mayores de sesenta y cinco años. Y ese es el único rasgo en el que nos diferenciamos de nuestro entorno. El porcentaje de jóvenes es mayor en Francia o en Gran Bretaña.
También aumentan por aquí las muertes en solitario. Podemos, incluso, presumir de un macabro récord. Hace unos meses fue encontrado en Culleredo (La Coruña) el cuerpo momificado de una mujer que llevaba siete años muerta. El casero descubrió el cuerpo cuando su cuenta quedó sin fondos para pagar el alquiler. También destacamos en esta triste crónica por los casos de muerte en servicios de urgencias. Al menos tres en los últimos meses. El más conocido fue el de Aurelia, muerta en una camilla de las urgencias del hospital de Úbeda tras trece horas de espera. Además de ser víctima de una clara negligencia, Aurelia recibió el rapapolvo de la Junta de Andalucía porque “no se puede ir solo a urgencias”.
La soledad se infiltra, va más allá del acompañamiento físico y afecta también a las complicidades intelectuales. En los últimos meses, por una razón o por otra, algunos de nuestros intelectuales han manifestado su soledad. Sánchez Ferlosio lo hizo con motivo de su noventa cumpleaños, aunque no sorprendió tratándose de un escritor siempre en los márgenes de la vida cultural y con fama de cascarrabias. Almudena Grandes, Fernando Trueba, hasta Jordi Évole se han unido al coro. Pero se trata aquí de la soledad a la que condena el arrinconamiento de las ideologías y del pensamiento crítico. Y quizá esa sea la peor, la que impide coincidir con alguien que comparta tus ideas. Es una soledad propiciada por una economía que nos prefiere aislado, “autónomos” siguiendo su jerga. Y desde esta perspectiva social, la soledad dificulta la movilización y nos hace más esclavos. El sentimiento personal de soledad puede acabar siendo fructífero, pero la soledad en la globalidad interconectada por el afán de beneficio nos deja indefencos.

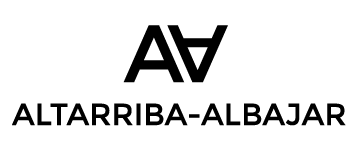





Comentarios recientes